


Estas líneas son una reflexión sin buenos modales acerca de los límites que tiene la comunicación en manos de hombres y mujeres chetos y chetas, que, de un tiempo a esta parte, se asumieron como gestores de una línea política que dice ser peronista, popular o algo parecido.
Nuestra primera hipótesis arranca de una pregunta básica: ¿cómo pueden ensayar un relato popular aquellos que provienen del prenatal beneficio del privilegio económico y estético? En palabras de alguna señora de Recoleta, tía de alguno de ellos: “Es bueno y lindo, pero tiene ideas raras”.
No está mal que una porción de los sectores medios-altos decida, retóricamente, adherir a la porción mayoritaria de la sociedad representada por los sectores populares. Diría, incluso, que no es un acto de gran lucidez, sino más bien un ensayo básico de operaciones matemáticas. El problema aparece cuando estos sectores pasan a ser intérpretes, voz y corporalidad de un cuerpo que les es ajeno: lo popular.
Hace unos días, Pedro Rozemblat —tuve que googlear para escribir su apellido— lo bardeó a Wiñazky por ser gordo, y asoció a esa corporalidad la idea de olor y desagrado. ¿Qué pensará ese pibe si a esa caracterización le sumamos ser negro, como muchos de nosotros? Que somos negros, gordos, feos, y seguramente, después de alguna jornada de laburo, olemos mal. ¿Qué pensarán esos pibes de nosotros? Wiñazky es un facho, vigilante, pero esa condición no le vino por ser gordo: le vino por cheto, por ambicioso de poder. Y en eso, el novio de Lali y el empleado del Grupo Clarín comparten la misma condición. Ese olorcito discriminador no se cura con jabón ni perfume.
Esa forma desarrapada de bardear al otro no tiene que ver con lo popular, porque en el barrio, si te zarpás así, te vas a comer un sopapo o, creativamente, te vas a ganar el apodo de cornudo. Si me preguntaran cara de qué tiene el conductor de gelatina, diría de cornudo. El juego dialéctico de lo barrial ordena injusticias desde una semántica que avisa antes de dañar, que disciplina antes de golpear, conjugando humor, sabiduría y gestión de la convivencia en ámbitos donde agredir no es gratis e, incluso, muchas veces innecesario.
Cuando hablamos de lo popular, nos aventuramos en una compleja trama de gestos, rituales, formas y convenciones éticas ordenadoras de la interacción humana. Una enorme riqueza que forja una manera de concebir el mundo, las relaciones y la política. Transitar por allí es acumular un saber forjado en dolores, sinsabores y moretones. Casi nunca es una opción, pero con el tiempo se vuelve una decisión. No alcanza con la falsa pose, no alcanza con carraspear la voz y decir alguna gilada para ser popular. Ese territorio es una manera de ser patria, y los chetos siempre tocaron de oído.
El algoritmo entiende de masividades. Por eso instala contenidos con referencia en ideas populares, pero, en el núcleo de la lógica de mercado, para forjar un buen producto, le incorpora caras chetas. Consignas populares en rostros chetos producen un resultado con muchas interacciones, vistas y reproducciones.
La segunda hipótesis: ¿nos conduce el algoritmo, hilvanando nuestras ideas con caritas hegemónicas? La pregunta es una provocación, ya que, afortunadamente, tenemos otros recursos. Pero, así como los videos de Roblox tienen técnicas para captar la atención de los pibes y condicionar sus emociones, este tipo de propuestas comunicacionales opera de un modo similar en nosotros, concentrando la atención, monetizando con nuestra inocencia y distorsionando nuestro análisis. Así como muchos niños, después de mucha pantalla, no pueden dormir, nosotros andamos somnolientos de ideas, sin despertar al análisis propio.
Habitamos un tiempo comunicacional brutal, atravesado por estos mecanismos de representación ideológica efímeros, masificados en pantallas que nos imponen navegar y naufragar constantemente en nuestras propias emociones, pasando de la euforia a la derrota, exponiendo nuestro cuerpo a un drama existencial tan insoportable como innecesario.
Recuperar la propia narrativa requiere, en primer lugar, un acto heroico de autoestima: nosotros podemos. No necesitamos ser llevados de la mano o ser traducidos por blancuras bien olientes. Y, en segundo término, nosotros debemos. Urge una reflexión distinta, casi como servicio patriótico, que ponga a disposición de este tiempo la experiencia acumulada en el ensayo histórico y territorial de desafío a brutalidades, violencias e injusticias.
Hay un saber popular ausente en lo público. Hay una vocación altruista de país más justo que debe irrumpir, desafiando la idea de la monetización de cualquier sentimiento. Y, fundamentalmente, tenemos derecho a una militancia más saludable, más parecida a nuestra realidad, con conciencia de lo injusto, pero también con certeza de nuestras capacidades organizativas.
La retórica cheta, intentando traducir el nosotros, tocó un límite. Hace mal, mercantiliza, construye lógicas enfermizas y desmoraliza. Sus vicios de origen les impiden ver su adhesión incondicional a la lógica de mercado, que hoy se vuelve algoritmo.
Necesitamos recuperar la voz propia, la voluntad transformadora que nos trajo hasta acá. Emociones cimentadas en nuestra identidad, en nuestro modo de ser: tiernas, humanas, pero también rabiosas, desvergonzadas, irreverentes y capaces de transformar la realidad, no solo padecerla o tramitarla en entretenimiento.
Más pueblo, menos cheto. Más nosotros, menos algoritmo. Más guiso, menos gelatina. Más barrio, menos pantalla. Más asamblea, menos streaming. Más dignidad, menos llanto.



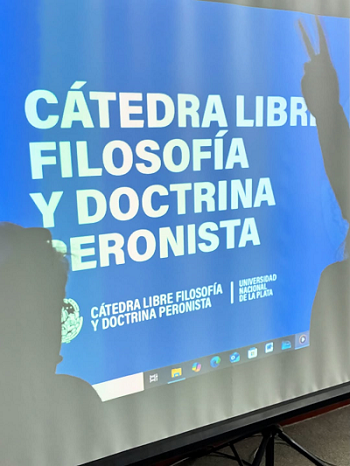

X / Twitter: @diealem841
San Martín - Buenos Aires - Argentina








