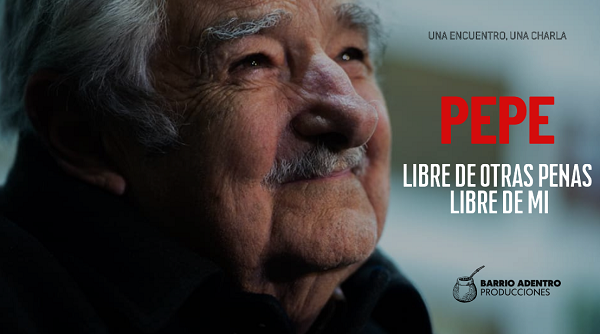Estética, algoritmo y desposesión del sentido político
Atravesamos una
época rara, como encendida, diría el tango. Rara porque ya no se parece a lo
que conocimos. Los patrones que organizaban el sentido común se vuelven
inestables ante la prepotencia del algoritmo, que ya no sólo sugiere: impone.
Encendida porque, a contramano de cierta mirada derrotista, esta época también
puede ser un tiempo sublime de creación. La postmodernidad que se suponía
inagotable ya caducó. Le quedó vieja a un mundo que coloniza Marte, hace
guerras con drones y transmite genocidios en tiempo real.
Pero este salto
estético, dominado por la dictadura de la forma y el espectáculo, no parece
estar produciendo un salto cualitativo en términos de lo humano. Todo se vuelve
apariencia, y toda apariencia puede ser redimida si logra ser viral. La idea se
disuelve en la estética hegemónica. Lo político, reducido a su versión más
superficial, sobrevive en figuras que se autolegitiman a través de performances
eficaces. Y así, en la tragicomedia de nuestro tiempo, aparecen nuevos
personajes.
El mesías cheto y la representación sin cuerpo
Nos encontramos
con chetos que se autoperciben pobres. Viven como ricos, huelen como ricos, se
visten como ricos, pero ellos —y el algoritmo— nos aseguran que son una versión
mejorada de lo popular. Se autoperciben cartoneros refinados, mesías de los de
abajo, militantes de piano de cola que cantan a Silvio en coro. No hay
contradicción: hay producción de relato. No hay historia: hay imagen fabricada.
Y a su lado,
los revolucionarios de Mekorot: hombres que ya pasaron los cincuenta pero se
autoperciben jóvenes. Practican el pragmatismo como dogma. Esa lógica de la
rosca que los autoriza a reivindicar al mismo tiempo al sionismo y al
peronismo, a entregar el agua a una empresa del Estado de Israel mientras
levantan la V de la victoria, y a declararse revolucionarios sin conflicto
interno. Todo esto auspiciado por Merkorot, una empresa que, en la práctica, es
parte del aparato bélico israelí en el genocidio del pueblo palestino.
La melancolía y el sobrino mediocre
Pero el
problema no es sólo de ellos. Cuando se intenta señalar estas incoherencias,
aparecen compañeros de otra generación —la que podría haber militado en los
setenta— pidiendo el cese de hostilidades. “Son nuestros”, “no entendés”, “no
son el enemigo”, dicen. Como si se tratara de proteger al sobrino mediocre: ese
que no entendió nada pero hay que alentarlo igual.
El peso
simbólico de los setenta —su memoria, su ética, su sacrificio— se convierte
entonces en resguardo de proyectos que no tienen nada que ver con esa historia.
Es como si el relato revolucionario dejara lugar a la perspectiva de la “JP
lealtad” siendo funcional a blindar estéticas que no representan ni conflicto
ni horizonte. Como si los que se quedaron en la plaza, salieran a bancar a los
que abandonaron la calle.
Y los que
acumularon décadas de gestión estatal, con ceño fruncido y cara de asco ante la
crítica, nos señalan a quienes no aceptamos esta lógica como inferiores,
incapaces de comprender el sublime arte de la rosca, la lapicera y la
conspiración mediocre.
Lo político transformado en puesta en escena
Cuando lo
político se define por su capacidad de circular, lo que importa no es la
pertenencia sino la apariencia. Ya no es necesario haber vivido el barrio:
basta con saber cómo representarlo. El algoritmo no traduce la realidad: la
rediseña. No organiza mayorías: organiza audiencias.
Cuando esa lógica
predomina, lo nacional y popular corre el riesgo de volverse una estética más.
Una pose sin cuerpo. Un significante sin espesor. Un decorado útil para
legitimar cualquier cosa. Hay una compleja falta de lenguaje para nombrar el
presente.
El barrio como punto de fuga
Y sin embargo,
cuando salimos del ruido algorítmico, encontramos una zona de sentido. Entre
compañeros y compañeras de barrio, que sostienen espacios concretos, que
militan para comer, para vivir, para resistir. Que nunca cobraron por pensar ni
por organizarse. Que no hacen política para ser vistos, sino porque no hay otra
manera. Y, paradójicamente, no son rubiecitos, ni huelen tan europeo como el
mesías que dice representarlos.
Entre los que
se quedaron en la plaza y los que, años después, abandonaron la calle, hay una
generación intermedia. Un tiempo, un proceso. Un modo de hacer política donde
militar en un barrio no es un gesto místico, sino algo constitutivo. Somos
porque un colectivo nos hizo ser. Porque hay una práctica concreta, una forma
de lazos, una continuidad.
Reivindicamos las
organizaciones revolucionarias de los setenta por su decisión de jugarse la
vida y combatir a la injusticia, la huella ética de esos compañeros no puede
ser menoscabada por chicanas baratas y torpes a la ministra de turno, Villaruel
no me parece en nada interesante y siempre será nuestra enemiga mientras
reivindique lo que reivindica.
Persistencia de
lo real en tiempos de simulacro
El barrio
ordena, más allá del algoritmo. Ahí no funciona la pose: funciona la palabra
compartida. Ahí el cheto, el soberbio, el transa, no son ponderados como
pragmáticos virtuosos. Son mirados con desconfianza, con una claridad que no
necesita formación teórica para saber qué es lo justo.
La militancia
está. No hace falta buscarla en los streams, ni en los escenarios curados para
el algoritmo. Está donde siempre estuvo: en el barrio, en lo colectivo, en la
intemperie organizada. Es continuidad de una práctica revolucionaria,
soberanista, rebelde. Y no se aburguesó. Aunque
el tiempo diga lo contrario. La militancia esta.


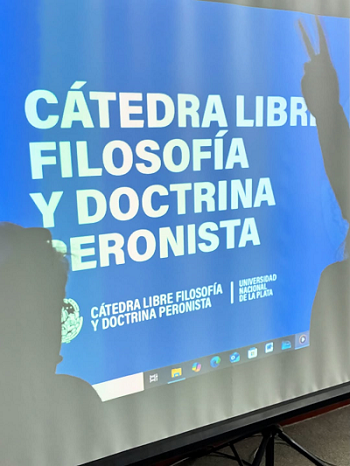

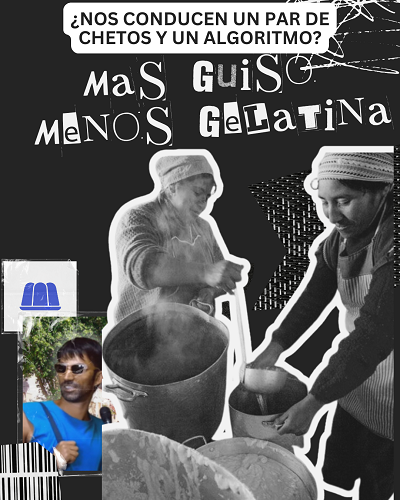
X / Twitter: @diealem841
San Martín - Buenos Aires - Argentina